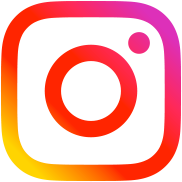Cuando los hijos no son como queremos
Los padres tendemos a trazar expectativas respecto a la identidad y futuro de nuestros hijos. Podemos ser padres impulsivos, acompañantes, guías, referentes o determinantes. Esto, lejos de ser malo, puede ser sumamente bueno si lo administramos como un proceso equilibrado, sin interferir en la personalidad e identidad de ellos.
Pretendemos, en primer lugar, que sean felices. Luego, que les vaya bien en la vida. Pero a menudo el camino que los hijos escogen no siempre es el mismo que nosotros tenemos en mente, lo que en ocasiones es fuente de frustración y angustia.
Hay expectativas sanas y otras que fácilmente pueden transformarse en una carga, tanto para los padres como para los hijos. Cuando se tienen expectativas que simplemente no tienen asidero real, éstas darán lugar a una relación llena de quiebres y angustias. Que los hijos entiendan y perciban que sencillamente no son como sus padres quieren o esperan que sean. No importa lo que los hijos hagan, éstos entenderán que nunca será suficiente su esfuerzo para complacer a sus padres.
Hay que destacar que el efecto provocado por esta frustración es muy perjudicial para el desarrollo de la personalidad y, en concreto, para la autoestima. Este sentimiento va aparejado a la sensación de los padres de no estar cumpliendo bien su rol.
Expectativas realizables
Debemos dejar a un lado nuestra expectativa y aceptar a nuestros hijos en su originalidad, aunque ésta no se ajuste a los moldes que hemos elaborado para ellos con antelación. Para esto, la primera premisa que debemos establecer es: conozcamos a nuestro hijo. Que no nos baste con lo que creemos o queremos ver en él.
Nuestro hijo tiene un nombre e identidad propia; mi misión frente a ese hijo o hija para mí es guiarlo y conducirlo. Sus limitaciones e imperfecciones, por tanto, también son parte del plan que se nos ha impuesto como padres y principales educadores.
Nuestra labor de ser padres exigentes y requirentes debe ir acompañada de expectativas sanas, realizables, conociendo el verdadero potencial de nuestros hijos. Esto no implica renunciar a la facultad de exigirles un buen desempeño, sino sólo exigirles con justicia, en su precisa medida, según sus posibilidades.
Es válido preguntarse si necesariamente debemos pedirles que siempre sean los mejores, en todo lo que se propongan, como si las dificultades y las imperfecciones no existieran, o como si nuestros hijos siempre fueran aptos para superarlas. Es cierto que nuestro hijo puede no ser el mejor alumno de su curso, ni el más simpático, ni el más alegre o el mejor deportista, pero por donde se le mire no hay nada de malo en eso. Muchas veces su originalidad encontrará un campo de desarrollo en aspectos de su personalidad que no correspondan a nuestras expectativas. Entonces debemos respetar su originalidad.
Tolerancia: palabra clave
En la niñez más temprana son los padres quienes naturalmente imponen sus expectativas a los hijos. Al crecer, serán los profesores quienes agreguen metas y responsabilidades a sus alumnos. Si la familia es un medio dispuesto a apoyar a los hijos, la respuesta a las demandas del colegio será apropiada y justa. El niño actuará con seguridad porque no deberá hacer frente a una presión perversa, insana.
En la vida moderna no es fácil que los niños comprendan que las caídas y fracasos constituyen oportunidades de aprendizaje. Debemos entonces ser proclives a administrar el fracaso y favorecer la tolerancia a las frustraciones. Un niño con escasa aceptación del fracaso llevará una existencia desgastante y cansadora que, sin quererlo, muchas veces es impuesta por los padres.
Es muy frecuente que olvidemos una cosa esencial: que lo que verdaderamente debemos premiar es el esfuerzo y no el resultado, que no es el éxito sino el trabajo lo que es digno de ser destacado y felicitado.
En la adolescencia este problema aumenta considerablemente. Muchas veces los jóvenes se rebelan ante la exigencia, se resisten o asumen posturas de indiferencia. Los padres debemos ser lo suficientemente hábiles como para recurrir a mecanismos de motivación positiva, más que amenazar con el castigo.
Si conocemos a cada hijo y lo valoramos tal como es, desde la realidad; si desarrollamos vínculos sanos con nuestros hijos; y si les exigimos con justicia, el resultado sólo puede ser bueno. Tendremos hijos sanos.
¿Metas de los padres?
Cuántas veces hemos constatado que los padres imponen a sus hijos las metas que ellos no pudieron obtener. Cuántas veces este fenómeno se manifiesta desde muy temprano en el proceso de elección profesional. La enorme rotación de estudiantes de una carrera a otra en los primeros años de vida universitaria no es sino la demostración y evidencia de este desajuste. Aparecen frustraciones, irritabilidad, sentimientos de decepción.
Pese a esto, los hijos suelen adoptar sus decisiones con libertad, sin someterse a la injerencia o prejuicios paternos, no confunden el interés personal con el de sus padres. ¿Y cómo los padres pueden enfrentar este proceso con sabiduría? Sin entrometimientos, desarrollándonos, estudiando y reflexionando.
Otras veces los hijos pueden presentar problemas mayores: trastornos de aprendizaje, limitaciones, falta de ganas. Es fundamental que también en estas situaciones estemos dispuestos a acompañar a los hijos, pero nunca decidir por ellos. Fortalezcamos la autonomía en la identificación de las vocaciones y en la elección profesional. Seamos la guía, pero sin sustituir la voluntad de nuestros hijos. Nunca la dobleguemos. El proceso de enfrentar frustraciones y superar incertidumbres son parte inseparable de la vida.
Un buen padre habla oportunamente, pero siempre escucha primero y habla al final, dando a sus palabras la connotación de guía, de consejo. Por último, después de escuchar a su hijo, llévenlo a preguntarse por qué vino a este mundo y cuáles cree que son sus metas.
Por: Marisol Roa, sicóloga Familia Unida.